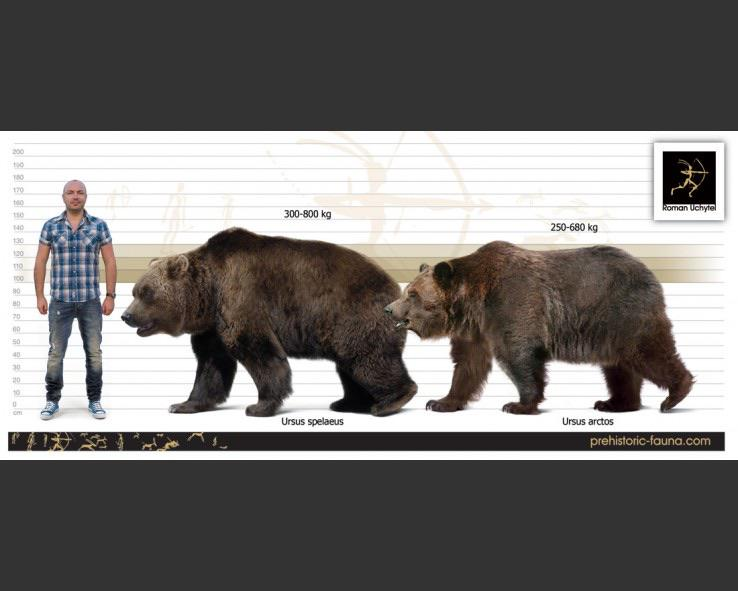Introducción
 |
| Gavial (Gavialis gangeticus). Imagen de dominio público. |
A menudo, los resultados discordantes suelen ignorarse en la literatura científica por considerarse excepciones o anomalías sin mayor importancia. Aunque, desde mi punto de vista, estos casos me parecen bastante curiosos e interesantes.
 |
| Falso gavial (Tomistoma schlegelii). Créditos de la imagen: Daniel Dolan. |
Una conclusión basada en la evaluación de caracteres morfológicos (y en razonamientos cladísticos) convenció a la mayoría de los herpetólogos de que, a pesar de las apariencias superficiales, el falso gavial y el gavial verdadero no eran parientes evolutivos relacionados (Norell, 1988; Brochu, 2001).
 |
| Árbol filogenético basado en el análisis de muchos caracteres morfológicos, que defendía Norell (1988). Creado por Ciencia Verde, según Harshman et al. (2003). |
 |
| Árbol filogenético alternativo basado en análisis filogenéticos moleculares. Creado por Ciencia Verde, según Harshman et al. (2003). |
Dado que todos los loci del genoma mitocondrial están genéticamente ligados y evolucionan como una unidad, una filogenia basada en ADNmt representa un ejemplo típico de un árbol génico. La teoría ha demostrado que la topología de cualquier árbol génico, ya sea mitocondrial o nuclear, puede diferir de la topología consensuada de un árbol de especies por varias razones, todas relacionadas en última instancia con errores de muestreo genómico (Maddison, 1997). Esto se debe a que el ADNmt representa solo una pequeña parte del genoma total y, por tanto, no siempre refleja con precisión la historia evolutiva completa de una especie.
Por tanto, una remota posibilidad es que la filogenia basada en ADNmt para los cocodrilianos esté profundamente equivocada y que la estimación basada en la morfología sea la correcta. Alternativamente, la estimación morfológica podría ser la errónea, y la filogenia mitocondrial reflejar con precisión el árbol de especies. Una tercera posibilidad es que tanto los rasgos mitocondriales como los morfológicos registren correctamente la filogenia de los cocodrílidos, pero que uno u otro conjunto de datos haya sido interpretado incorrectamente. Por último, no menos importante, una cuarta posibilidad es que ambos conjuntos de datos disponibles impliquen una topología incorrecta para el árbol evolutivo de los cocodrílidos.
Además, en una reciente revisión, basada en un análisis filogenético de un nuevo conjunto de datos morfológicos, se encontraron similitudes más generalizadas entre tomistominos y gavialoides, que anteriormente habían sido interpretadas como convergencia, pero que en realidad representan homologías (Rio y Mannion, 2021)
- Norell, M. A. (1989). The Higher Level Relationships of the Extant Crocodylia. https://www.jstor.org/stable/1564042?seq=1
- Brochu, Christopher. (2001). Crocodylian Snouts in Space and Time: Phylogenetic Approaches Toward Adaptive Radiation.
https://www.researchgate.net/publication/31503559_Crocodylian_Snouts_in_Space_and_Time_Phylogenetic_Approaches_Toward_Adaptive_Radiation - Gatesy, J., & Amato, G. D. (1992). Sequence Similarity of 12S Ribosomal Segment of Mitochondrial DNAs of Gharial and False Gharial
https://www.jstor.org/stable/1446560?seq=1 - Maddison, Wayne. (1997). Gene Trees in Species Trees.
https://www.researchgate.net/publication/31137863_Gene_Trees_in_Species_Trees - Graybeal, A. (1994). Evaluating the Phylogenetic Utility of Genes: A Search for Genes Informative About Deep Divergences Among Vertebrates.
https://www.jstor.org/stable/2413460?seq=1 - Milián-García, Yoamel & Amato, George & Gatesy, John & Hekkala, Evon & Rossi, Natalia & Russello, Michael. (2020). Phylogenomics reveals novel relationships among Neotropical crocodiles (Crocodylus spp.).
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1055790320301962 - Harshman, John & Huddleston, Christopher & Bollback, Jonathan & Parsons, Thomas & Braun, Michael. (2003). True and False Gharials: A Nuclear Gene Phylogeny of Crocodylia.
https://www.researchgate.net/publication/10734528_True_and_False_Gharials_A_Nuclear_Gene_Phylogeny_of_Crocodylia - Rio, Jonathan & Mannion, Philip. (2021). Phylogenetic analysis of a new morphological dataset elucidates the evolutionary history of Crocodylia and resolves the long-standing gharial problem.
https://www.researchgate.net/publication/354416870_Phylogenetic_analysis_of_a_new_morphological_dataset_elucidates_the_evolutionary_history_of_Crocodylia_and_resolves_the_long-standing_gharial_problem - Willis, Ray & McAliley, L. & Neeley, Erika & Densmore, Llewellyn. (2007). Evidence for placing the false gharial (Tomistoma schlegelii) into the family Gavialidae: Inferences from nuclear gene sequences.
https://www.researchgate.net/publication/6394136_Evidence_for_placing_the_false_gharial_Tomistoma_schlegelii_into_the_family_Gavialidae_Inferences_from_nuclear_gene_sequences